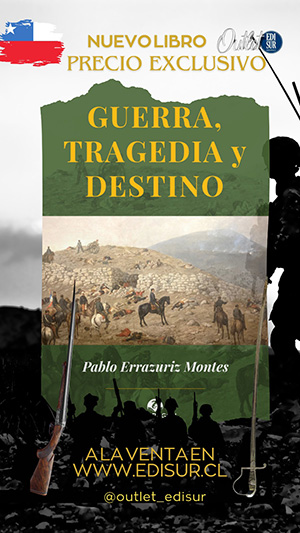16 de julio de 2021 
Pablo Errázuriz Montes
En la televisión, en la radio, en los discursos políticos, en la administración del Estado, en la judicatura, en la tarea legislativa; se impone el uso del lenguaje “inclusivo”. En su insobornable fuero interno, la mayoría de los usuarios encuentran una soberana imbecilidad tener que repetir “chilenas y chilenos”; “alumnas y alumnos”; “doctoras y doctores”. Pero los que se someten a este verdadero mantra, lo hacen para legitimarse ante los censores de lo políticamente correcto. Parecido a cuando los pobres alemanes cultos e inteligentes, durante el nazismo, debían levantar ridículamente la mano para decir heil Hitler al cruzarse con otras personas, para no ser sindicados como enemigos.
La censura viene de la introducción a macha martillo de la “teoría de género”; bodrio intelectual creado en los países nórdicos. En los años setenta del siglo XX, con el auge de los estudios feministas, se comenzó a utilizar en el mundo anglosajón el término género (ingl. gender) con un modelo conceptual creado en y por la academia. Este constructo se ha extendido a otras lenguas, entre ellas el español. En 2010, luego de un copamiento progresista, la Real Academia de la Lengua Española le cambió el significado a la palabra “género”. Desde luego degrada el prestigio y credibilidad de la RAE, haber abandonado su tradicional rol de espejo de los usos del idioma vivo, para mutar en vagón de cola del elitismo académico que pretende esculpir la sociedad a las espaldas y en sordina de la voluntad de los usuarios del idioma. Hasta antes de esta vuelta de carnero de la RAE, las palabras tenían género (y no sexo), mientras que los seres vivos tenían sexo (y no género).
Así pues, en la “teoría” feminista, con la voz sexo se designa una categoría meramente orgánica, biológica, y con el término género se alude a una supuesta categoría sociocultural que implicaría -según la teoría- diferencias o desigualdades de índole social, económica, política, laboral. Llevado a su extremo, este constructo intelectual pretende imponer la delirante idea que los sexos se han estratificado desde los confines de la humanidad en una relación de señores (los hombres) y esclavas (las mujeres). En su versión más light también esta teoría comporta el concepto de conflicto dialéctico entre sexos. Todas estas teorías subyacen sobre el dogma del materialismo dialéctico en que la historia del hombre avanza a través del conflicto dialéctico, tesis-antítesis-síntesis. Algo así como el dogma de la reencarnación: hay que creerlo y punto y hay que amoldar la realidad al dogma.
Es el sexo algo omnipresente en el mundo físico y espiritual del hombre, y tener claridad sobre el mismo, es condición necesaria para tener conciencia de sí mismo. A la inversa, tener confusión sobre algo tan omnipresente como el sexo, nos aleja de nuestra individuación; nos aliena y nos aproxima a la animalidad. Y la claridad nos la da principalmente, una creación civilizatoria que es posterior a la del idioma y un producto de él: el concepto.
¿Cuándo, además de estar viendo algo, tenemos su concepto? Cuándo sobre el sentir el bosque en torno, tenemos el concepto del bosque, ¿qué salimos ganando con hacerlo? Comparado con la cosa misma, el concepto no es más que un espectro, o menos aún que un espectro. Jamás nos dará el concepto lo que nos da la impresión; pero Jamás nos dará la impresión lo que nos da el concepto, a saber: la forma, el sentido físico y moral de las cosas. En una palabra: la claridad. Claridad significa tranquila posesión espiritual, dominio suficiente de nuestra conciencia sobre las imágenes, un no padecer inquietud ante la amenaza de que el objeto apresado nos huya. Esta claridad nos es dada por el concepto. Toda labor de cultura es una interpretación—esclarecimiento, explicación o exégesis—de la vida. Claridad no es vida, pero es la plenitud de la vida. ¿Cómo conquistarla sin el auxilio del concepto?[1]
A mucha gente le parece meramente ridículo esto del idioma inclusivo, pero para no parecer irrespetuoso o poco empático con las “oprimidas”, la usan. A menudo este ceder y conceder a la estupidez es parte de una pereza de resistirse a ella. Pero en todo caso es un grave error. A través de esta concesión ayudamos a tender un manto negro sobre la comprensión del ser del hombre y su destino ético y existencial.
Pero la cuestión no es tan trivial e inofensiva. Conceder en este aspecto importa hipotecar la claridad, y cuando se trabaja en educación en universidades y escuelas la confusión y desorientación como imperativo es un fraude. Se engaña que se está educando cuando en verdad se les está confundiendo a los educandos.
Un ejemplo de resistencia lo está brindando en Canadá y los EEUU, el sicoanalista Jordan Peterson. En Canadá se llegó al extremo de imponer por ley el uso de artículos y pronombres para identificar supuestos terceros y cuartos sexos. Peterson se reveló a ello y señaló; dije, y repito, que no voy a usar esos términos. Primero, porque la imposición de palabras por ley es inaceptable y no tiene precedentes. Y, segundo, porque son neologismos creados por los neomarxistas para controlar el terreno semántico. Y no hay que ceder nunca el terreno semántico porque si lo haces, has perdido. Ahora, imagine que ya hubiésemos cedido. Que hubiésemos aceptado que una persona se define por su identidad colectiva, por cualquiera de sus fragmentos: género, raza, etnia, el que sea. ¿Qué pasaría? La narrativa opresor-oprimido se habría impuesto.
Y Peterson no lo sostiene por pura maña: Las palabras son espadas de fuego al servicio de la revolución. La frase es del filósofo marxista francés Louis Althusser. A confesión de parte relevo de prueba.
Por amor a la verdad: no a la estupidización del idioma; no al idioma inclusivo.
[1] Meditaciones del Quijote; José Ortega y Gasset
Fuente: http://pabloerrazurizmontes.blogspot.com/
.