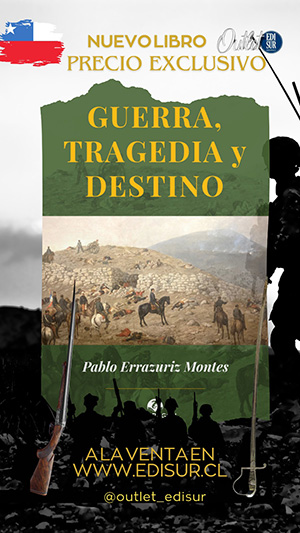Cristián Labbé Galilea
Esta semana no han faltado los escépticos que ponen en duda que Chile, según un informe de la ONU, es el país más feliz de Latinoamérica. Es la clase de comentarios que no debieran extrañarnos ya que es una cualidad propia de nuestro pueblo: padecer de una suerte de masoquismo ambiental, “no estamos mal, pero tampoco bien”, “es lo que nos toca”, trasuntando algo muy típico chileno: una mezcla de conformidad y queja… “es lo que hay”.
La verdad es que si uno revisa los indicadores del informe (Gobierno, expectativas de vida, apoyo social, niveles de educación…) comparados con “el barrio”, no estamos tan mal, pero lo que nubla la vista de la mayoría es ese pequeño grupo de agitadores y violentistas que la hacen sentir como si estuviera en el medio de una tormenta.
¿Qué duda cabe que la gran mayoría del país ha asumido que el camino al bienestar personal y familiar es el esfuerzo? ¡Ninguna! Que hay “lomos de toros”, claro que los hay, especialmente en seguridad, salud y educación pública, pero es igualmente cierto que el sueño de una mejor calidad de vida es algo que está a “la vuelta de la esquina”.
El problema es que ese mayoritario y silente ambiente de prosperidad, paz y tranquilidad, se ve alterado por una minoría intolerante y ruidosa que adquiere una relevancia inusitada, producto de la violencia con que actúa y de la inacción de las mayorías.
Resulta inexplicable que, en plena democracia, una minoría exceda los límites de lo aceptable y pretenda tutelar la vida del país, ante la impavidez de la mayoría y la imperturbable actitud de la clase política.
Es tremendamente peligroso cuando se tienen claras las ideas, los valores y los principios de una sociedad libre, pero no se tiene la voluntad ni el coraje para defenderlos.
Cuando hablamos de minorías no nos referimos a quienes pertenecen a grupos menores identitarios por razones de género, sexo, raza, capacidades, etc., sino a aquellas inescrupulosas camarillas que instrumentalizan políticamente a quienes viven una situación especial -que no han elegido- y que la mayoría ciudadana reconoce, respeta y tolera.
La mayoría está consciente de que estas “pandillas políticas” no son más que una pequeña fracción de la sociedad pero, como el mundo político gobierna para ellas y les da una relevancia desproporcionada, prefiere guardar silencio para evitar ser calificada de intolerante, con lo cual se da la sorprendente paradoja: una pequeña minoría termina oprimiendo a una mayoría abrumadora.
Sin duda, ha llegado la hora de sacar la voz, en cada lugar y en todo momento. Es necesario defender con firmeza la verdad de los hechos y los valores de la sociedad libre, donde la persona es lo más importante y donde la libertad se debe vivir en lo político, lo económico, lo social, lo religioso, etc… y, por supuesto, donde se respeten las minorías, especialmente aquellas que no obedecen a una elección personal; pero con la misma firmeza y convicción se debe objetar a aquellas minorías intolerantes que niegan los derechos de todo aquel que no piensa como ellos.
Claramente ante esta situación, el peor camino es el silencio, ¡no hay razón para callar!, y si algún escéptico lector está conforme y resignado, le recuerdo lo que me decía un viejo español: “¡Si no se queja, no se queje!”.
.