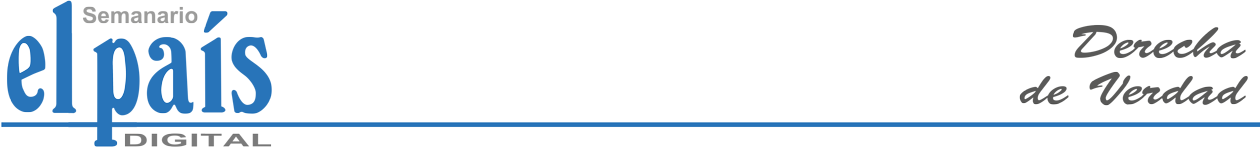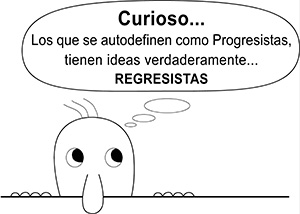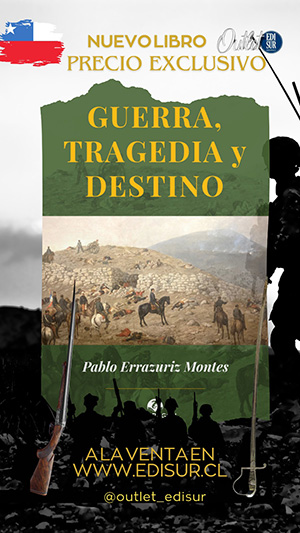9 marzo, 2025 
por Eleonora Urrutia
Milei no inventó la polarización; simplemente visibilizó a quienes estaban del otro lado del espectro ideológico y habían sido ferozmente cancelados. No busca eliminar individuos ni criminalizar ideas, sino disputar la hegemonía cultural que el progresismo ha impuesto.
Redactar estas líneas no ha sido fácil. Me une a Mauricio Rojas un sincero aprecio personal y una profunda admiración intelectual, fruto de su entrega y de todo lo que ha contribuido —y sigue contribuyendo— al pensamiento liberal. Sin embargo, precisamente en honor al valor que él mismo otorga al debate de ideas, considero imprescindible compartir estas reflexiones, aun mediando el afecto y el respeto que le profeso, en torno a su reciente artículo “Los peligros del liberalismo de la motosierra de Milei”.
Al mismo tiempo, conviene situar este diálogo en el contexto actual: la emergencia de Javier Milei como figura pública no se dio en el vacío, sino en un escenario marcado por la cancelación y la censura que durante años ejercieron espacios filoizquierdistas y progresistas de diversa índole. Ejemplos sobran: baste recordar el caso de Axel Kaiser en la Universidad de Zúrich, donde las presiones impidieron que disertara con normalidad y lo obligaron a refugiarse en un local luego vandalizado. O el episodio que vivió Chile en octubre de 2019, cuando la violencia destrozó estaciones de metro y dejó al descubierto un clima de intolerancia que silenciaba con amenazas o agresiones a quienes piensan diferente. En Argentina, la dinámica no ha sido menos preocupante: bajo sucesivos gobiernos kirchneristas, los recursos de los ciudadanos se destinaron reiteradamente a proyectos turbios o directamente al enriquecimiento de una élite política, mientras las condiciones de pobreza de amplios sectores se agravaban y los mecanismos de control democrático quedaban desactivados.
Este panorama complejo —marcado por expresiones radicalizadas, polarización y una cancelación sistemática de cualquier disidencia— ha propiciado el surgimiento de nuevas voces con rasgos muy particulares. Para levantar la voz en tales condiciones, se requiere una templanza casi sobrehumana y un “blindaje emocional” próximo a la insensibilidad ante la hostilidad. Sin embargo, ese coraje, expresado con un discurso disruptivo y a menudo pronunciado con un tono contundente o dominante, también puede generar recelo en quienes añoran el debate sereno, hoy prácticamente inalcanzable en muchos recintos académicos. Por controvertidas que resulten, estas figuras se comprenden solo bajo una atmósfera pública asfixiada por la censura y el escarnio ideológico. Pretender ignorar la raíz de su emergencia equivaldría a pasar por alto la gravedad de un entorno que ha empujado a liberales y conservadores a replegarse o a expresarse casi en la clandestinidad intelectual.
Con esto en mente, ofrezco este artículo como una invitación al diálogo y al análisis profundo, convencida de que las ideas liberales, al ser defendidas con firmeza pero también con apertura y altura moral, constituyen la mejor vía para enfrentar los desafíos del presente.
Milei, Schmitt y la supuesta lógica del enemigo
Uno de los aspectos más discutibles del texto de Rojas —y quizás el que más me inquietó— es la relación que se traza entre la visión política de Milei y la doctrina del “amigo-enemigo” de Carl Schmitt. Este marco teórico, que justificó regímenes totalitarios, describe la política como un enfrentamiento existencial que admite la eliminación del adversario. Sin embargo, el liberalismo que defiende el Presidente argentino persigue un fin diametralmente opuesto: recortar el poder del Estado para evitar que se convierta en un instrumento de coerción violenta. Su oposición a ideologías como el socialismo, el feminismo radical, el ecologismo extremo y el estatismo no se basa en la confrontación personal, sino en una discusión de ideas.
Milei no inventó la polarización; simplemente visibilizó a quienes estaban del otro lado del espectro ideológico y habían sido ferozmente cancelados. No busca eliminar individuos ni criminalizar ideas, sino disputar la hegemonía cultural que el progresismo ha impuesto. No es una guerra existencial, sino una contienda intelectual que se libra en el espacio del debate público y la libre competencia de ideas.
La retórica vehemente y el compromiso democrático
Otro punto que requiere matizar es la supuesta incompatibilidad entre el tono vehemente, e incluso soez, de Milei y su adhesión a la democracia. La democracia no se reduce a un ejercicio de cordialidad, sino que consiste en un sistema donde distintas visiones políticas compiten por la adhesión ciudadana. Rojas sugiere que Milei, al mostrar desdén hacia sus oponentes, se aleja de valores liberales. Sin embargo, el liberalismo no exige reverencia a todas las posturas, sino la defensa del derecho de cada individuo a expresarse libremente. Por lo demás, en la Argentina este tipo de lenguaje no es privativo del primer mandatario; basta ver la TV abierta para constatar el lenguaje utilizado.
El mandatario argentino no impide que sus críticos se manifiesten; antes bien, los enfrenta con argumentos y, en ocasiones, con gritos. Pero como planteó Joseph Schumpeter, la democracia es un mecanismo de selección competitiva de liderazgos, no un espacio de consenso perpetuo. La diversidad de opiniones y su confrontación abierta forman parte esencial de su dinámica. Decir que la democracia depende de la moderación verbal confunde los medios con los fines. Churchill, Thatcher o Roosevelt emplearon una retórica potente en situaciones críticas sin ser acusados de antidemocráticos. La verdadera amenaza para las instituciones no son los discursos duros, sino el uso abusivo del poder estatal. A la fecha, Milei no ha cercenado la libertad de prensa, no ha encarcelado disidentes, no ha manipulado la Justicia ni ha buscado eternizarse en la Casa Rosada. Su estilo puede incomodar, pero no supone un debilitamiento de las instituciones, sino su revalorización a través de una Constitución aplicada con mayor rigor.
El liberalismo y su historia en América Latina
El artículo de Rojas cuestiona también el papel que han jugado los liberales en la región, aludiendo a una presunta “mancha” en la tradición liberal por su apoyo a dictaduras. Es indispensable distinguir el liberalismo político del liberalismo económico. Que algunos liberales hayan respaldado reformas de mercado en contextos autoritarios no equivale a convalidar prácticas represivas. Milton Friedman y Friedrich Hayek apoyaron en Chile la liberalización económica bajo Pinochet sin avalar la dictadura como tal. Friedman veía en la prosperidad un catalizador de la democratización, mientras Hayek contemplaba la posibilidad de una “dictadura transitoria” como remedio ante una democracia que limitara la libertad económica. El liberalismo económico es una vía pragmática al progreso, no una apología de la represión. Por otro lado, el liberalismo político también ha exhibido contradicciones: no han faltado socialdemócratas que validaron regímenes de izquierda autoritarios.
Para entender el contexto del golpe militar de 1973 en Chile, no puede obviarse la radicalización previa. La visita de Fidel Castro en 1971 agudizó el temor de que Salvador Allende condujera al país hacia un régimen comunista. El líder cubano pasó un mes recorriendo el país, respaldando la revolución socialista y polarizando aún más el escenario. En agosto de 1973, dirigentes democráticos enviaron una carta a las Fuerzas Armadas pidiendo su intervención ante la supuesta quiebra constitucional de Allende, ilustrando que el golpe no fue solo una acción militar sino que contó con apoyo civil temeroso de la deriva autoritaria de la Unidad Popular.
En última instancia es útil recordar que el régimen militar chileno convocó cuatro plebiscitos que, si se comparan con la opacidad de los regímenes comunistas, bien podrían provocar su envidia. El último de ellos -el de 1988- preguntó a la ciudadanía si el general debía continuar en el poder hasta 1997. El triunfo del “No” abrió paso a la transición democrática, culminada con las elecciones de 1989. Pese a los costos personales, Pinochet aceptó el resultado y dejó el cargo, algo que jamás han hecho líderes filocomunistas como Chávez, Maduro o Castro o la propia dinastía Kirchner de no haber contado con una oposición contundente como la de Milei, enquistados indefinidamente en el poder.
Davos y el establishment globalista
La mención al Foro de Davos en el texto de Rojas amerita una reflexión concisa. El evento se presenta como un escenario de diálogo mundial, pero su agenda está lejos de ser imparcial: en la práctica, se ha convertido en una plataforma globalista donde organismos internacionales y grandes corporaciones influyentes promueven regulaciones y modelos económicos que restringen la soberanía de los países y la autonomía de los individuos. Bajo la etiqueta de la “gran reestructuración” (Great Reset), este foro aboga por una economía corporativista que utiliza la intervención estatal —justificada por el cambio climático o la equidad social— para concentrar el poder. Que Milei haya asistido a Davos no significa que legitimara su agenda, sino que cuestionó directamente su paradigma. La pregunta, en todo caso, es por qué una organización que presume neutralidad celebra con entusiasmo las voces progresistas y, en cambio, reacciona con alarma ante un líder liberal que pone en duda sus dogmas.
Entre la “extrema derecha” y la extrema izquierda
El artículo concluye trazando una falsa simetría entre lo que se denomina “extrema derecha” y la extrema izquierda, que es común en nuestros días entre los propios liberales. Pero ello no resiste análisis. La extrema izquierda, cuando accede al poder, no lo ejerce en función del bienestar general, sino como un mecanismo de acumulación para una élite que se cree iluminada y que busca imponer su cosmovisión al resto, siempre asegurándose de mantenerse en la cúspide del sistema. Ejemplos sobran: en Cuba, Venezuela, Corea del Norte o China, el poder no es una herramienta transitoria, sino un fin en sí mismo, sostenido a costa de la represión, el adoctrinamiento y la perpetuación de una burocracia privilegiada.
En contraste, los líderes que suelen ser tildados de “extrema derecha” —Milei, Trump, Bolsonaro, Meloni— no buscan expandir su control sobre la sociedad, sino precisamente lo contrario: reducir el poder del Estado y restaurar los derechos individuales. Además, lo hacen respetando los marcos constitucionales y el juego democrático, mientras sus detractores los acusan de autoritarismo sin poder señalar un solo intento real de perpetuarse en el poder o de suprimir a la oposición. La paradoja es evidente: quienes han abusado sistemáticamente de herramientas ejecutivas y han concentrado poder mediante decretos son, justamente, los que se presentan como guardianes de la democracia. Barack Obama lo dejó claro con su célebre “I have a pen and a phone”, justificando su decisión de gobernar por decreto y prescindiendo del Congreso; Joe Biden ha superado incluso a sus antecesores en el uso de órdenes ejecutivas, imponiendo unilateralmente regulaciones que nunca pasarían por el legislativo.
La diferencia es innegable: mientras unos restringen libertades para consolidar su dominio, otros buscan devolverlas, enfrentando en el proceso una maquinaria ideológica que, bajo el disfraz del progresismo, se ha convertido en el verdadero enemigo de la democracia. Este doble estándar quedó en evidencia el 6 de enero de 2021, un episodio que ha sido utilizado como arma política sin contextualizar la violencia institucional previa: los mismos demócratas que se rasgan las vestiduras por la irrupción en el Capitolio fueron quienes, apenas unos meses antes, hostigaban en sus propios domicilios a jueces de la Corte Suprema por no sentenciar como ellos exigían. El clima de desorden y sublevación no surgió de la nada: fue la consecuencia directa de un Estado que, bajo la excusa de la pandemia de COVID, impuso medidas autoritarias, destruyó derechos fundamentales y fomentó un estado de excepción permanente, cuyo verdadero objetivo fue siempre controlar, y no proteger.
Reflexión final
La principal amenaza para el liberalismo no es una figura disruptiva como Milei, sino el intento de la izquierda de equiparar la defensa de la libertad con su negación. En un entorno donde las instituciones se encuentran copadas por lógicas colectivistas y el debate público se somete a silenciamientos, la pasividad deja de ser una opción. La forma confrontativa de Milei es, en gran medida, la respuesta a un ecosistema político que ha cerrado las vías de un diálogo pacífico y racional. Difícilmente se desmantelará la hegemonía cultural de la izquierda con llamados a la moderación si el adversario se niega al intercambio honesto.
En última instancia, corresponde a los liberales revalidar sus convicciones y defender la libertad de expresión con la misma determinación con que otros buscan suprimirla. Un debate robusto, fundamentado en ideas y evidencias, es la mejor ruta para robustecer la democracia y asegurar que la discrepancia ideológica no se convierta en un arma de censura.
.