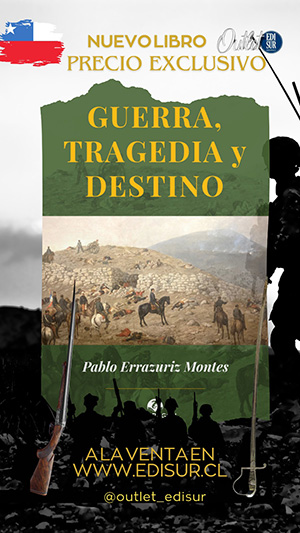Puerto Aysén, julio de 2025 
Jorge Sepúlveda Haugen
En momentos críticos de la historia de los movimientos políticos, no son las ideas las que fallan, sino la manera en que se sostienen cuando el contexto cambia. Una causa puede ser legítima, incluso urgente, pero si su vocero no está preparado para leer el entorno, contenerse cuando es necesario o adaptarse sin claudicar, aquello que comenzó como un despertar libertario puede transformarse en un acto de autoaniquilación innecesario. Este texto no pretende juzgar ni deslegitimar a ninguna figura ni corriente; muy por el contrario, busca ofrecer una reflexión abierta, serena y colectiva sobre un proceso que ha dejado heridas profundas no sólo en un partido político, sino en quienes creyeron sinceramente que este era el camino hacia una nueva libertad.
Lo que ha ocurrido recientemente con el Partido Nacional Libertario no es simplemente una crisis comunicacional. Es una fractura simbólica de alto impacto. En un país acostumbrado a relatos oficiales, a una memoria histórica cuidadosamente protegida y a una élite que distribuye los marcos de lo aceptable, una declaración —mal calibrada, mal explicada o fuera de contexto— puede desatar no sólo una controversia, sino un intento de aniquilamiento político total. No es justo. Pero es real. Y la política, para transformarse en poder efectivo, necesita saber moverse en lo real, no sólo en lo justo o lo verdadero.
Muchas veces, quienes siguen una causa lo hacen por una mezcla de razones profundas: desilusión con la clase política, deseo de verdad, impulso de rebeldía, fe en un líder que parece decir lo que otros callan. Es comprensible. Los movimientos libertarios, en particular, nacen desde esa pasión que rechaza lo políticamente correcto, que escapa de las medias tintas, que incomoda al sistema y que convoca a los olvidados. Pero cuando esa pasión se vuelve impermeable a la crítica, cuando se enclaustra en la idea de que todo cuestionamiento es traición y toda rectificación es cobardía, entonces deja de ser una fuerza liberadora y se transforma en un dogma. Y el dogma, lo sabemos, no construye repúblicas sanas. Solo replica los errores de aquellos que antes se combatieron.
Lo que hemos vivido no fue solamente un error táctico. Fue un momento revelador: mostró la necesidad de crecer. De comprender que la política no es una guerra santa, sino una danza tensa entre principios y contexto. Y que no todo se puede decir en cualquier momento, aunque sea verdad. Porque decirlo mal, o decirlo sin pensar en el eco que deja, puede ser usado no para debatirnos, sino para destruirnos.
Detrás de este episodio hay una lección que no podemos dejar pasar. Muchos lo advirtieron. Otros lo intuyeron, pero callaron. Algunos lo celebraron como una prueba de coherencia inquebrantable. Pero lo cierto es que hay momentos en los que la coherencia necesita abrirse paso con humildad. No basta con repetir hasta el final una idea, si esa idea, al ser dicha sin estrategia, termina afectando a todos los que confiaron en el proyecto.
Un partido no es una persona. Es un tejido colectivo. Y ese tejido merece cuidado. No puede depender del temple emocional o de la intuición de una sola voz. Cuando un líder cree que su impulso personal es más importante que la viabilidad colectiva, estamos ante un caudillismo disfrazado de pureza ideológica. Y ese tipo de liderazgo, aunque pueda encender multitudes, también puede quemar todo a su paso si no se modera.
No se trata de condenar a quien habló. No se trata de silenciar ideas. Al contrario: se trata de protegerlas. De comprender que una idea sin inteligencia estratégica es como una semilla lanzada sobre asfalto. Puede ser buena, puede tener futuro, pero jamás dará fruto. Y en este caso, la idea de libertad, la crítica histórica, la necesidad de revisar nuestro pasado sin censura ni culpa automática, todo eso quedó aplastado por una frase desafortunada. No porque fuera errada en su intención, sino porque fue pronunciada sin conciencia plena del campo minado en el que se encontraba.
En política, como en la vida, hay momentos que marcan el antes y el después. Este fue uno. No por lo que se dijo, sino por lo que provocó. Lo que vino después —la reacción institucional, el intento de disolver un partido entero por una opinión individual, la presión mediática coordinada— muestra que estamos en un país donde ciertas heridas siguen abiertas. Y que tocar esas heridas sin preparación, sin escudo y sin táctica, puede ser un acto de irresponsabilidad, aunque esté guiado por la honestidad.
Los partidos libertarios, si quieren sobrevivir y crecer, deben madurar. Deben entender que la libertad no es una bandera que se ondea con rabia, sino una responsabilidad que se sostiene con sabiduría. Ser libres no es decir lo que se quiere, cuando se quiere, sin pensar en nadie más. Ser libres es ser conscientes de las consecuencias de cada palabra, de cada gesto, de cada silencio también.
Esto no es una traición. Es una invitación. A repensar el rol de los liderazgos. A dejar de idealizar al líder perfecto, coherente hasta el final, incapaz de cambiar. Porque muchas veces, esa rigidez no es fuerza. Es miedo a dudar. Es debilidad camuflada de heroísmo. Un verdadero líder sabe detenerse. Sabe escuchar. Sabe decir: “me equivoqué”. No para ceder al enemigo, sino para defender mejor a los suyos.
No podemos seguir construyendo proyectos sobre el sacrificio constante de las bases. No podemos pedirle a la militancia que soporte el precio simbólico de errores que no le pertenecen. Cada frase dicha sin pensar, cada decisión impulsiva, cada salida de libreto tiene un costo. Y ese costo lo pagan los que van a las ferias, los que reparten volantes, los que dan la cara en la familia, en el trabajo, en los barrios. Ellos merecen respeto. Y el respeto también es cuidarlos de las consecuencias del exceso de personalismo.
No hay libertad sin reflexión. No hay revolución sin humildad. Y no hay proyecto político que sobreviva si no aprende de sus propias heridas.
Esta no es una derrota. Es una oportunidad de crecer. De aprender a hacer política con menos fuego, pero con más luz. De preparar nuevos liderazgos, más dialogantes, menos explosivos, más estratégicos. De construir una vocería coral, con voces distintas que se complementen, que no dependan de un solo rostro ni de una sola forma de pensar.
El país necesita una alternativa libertaria seria. No una repetición del caudillismo disfrazado de pureza. No una trinchera donde quien duda es enemigo. No un espacio donde la emoción desborde la razón. Necesita una propuesta que combine valentía con responsabilidad. Coherencia con sabiduría. Audacia con preparación.
Si el Partido Nacional Libertario logra entender esto, si decide caminar hacia una nueva etapa donde el pensamiento crítico no sea censura interna y donde el carisma no reemplace la estrategia, entonces lo vivido será una bendición disfrazada de crisis. Porque habrá servido para sanar.
Pero si se insiste en repetir el ciclo, si se vuelve a apostar todo a una carta, si se privilegia el impacto inmediato sobre la construcción paciente, entonces el movimiento quedará atrapado en su propia nostalgia. Y ese será su fin, no por persecución externa, sino por ceguera interna.
La historia juzgará con distancia. Pero hoy, desde el presente, aún podemos elegir. Elegir crecer. Elegir aprender. Elegir reconstruir.
No hay traición en corregir. Hay sabiduría. Y quien no lo entiende, no lidera: arrastra.
.