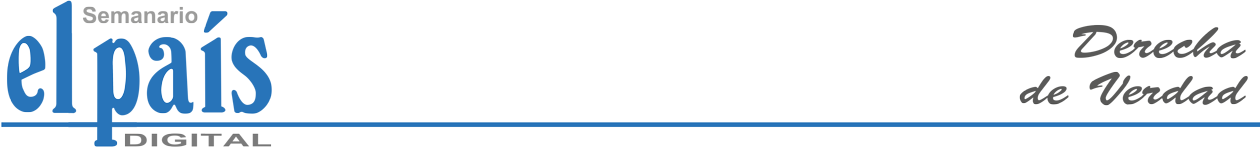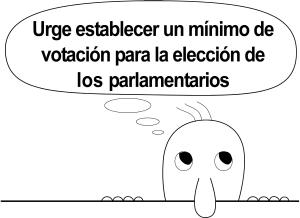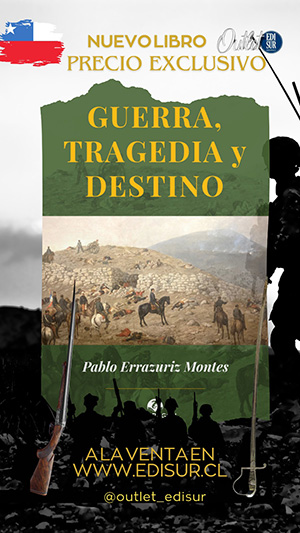23 de noviembre, 2019
Fernanda García
Abogado, académica UDD
La hoja en blanco es legítima solo si es una hoja democrática y garantista, no solo en cuanto a su origen (asamblea constituyente, plebiscito), sino en cuanto a su contenido.
Mucho se ha escrito y discutido en los últimos días respecto del significado y alcance del Acuerdo por la Paz, suscrito por las fuerzas políticas de gobierno y oposición el pasado 15 de noviembre (el “Acuerdo”). Lo que más concita la atención de los comentaristas y enciende el debate se refiere a determinar cuál es el real alcance del concepto de “hoja en blanco”, para discutir y redactar el texto de una nueva constitución. O, lo que es lo mismo, se intenta definir qué ocurre si la Convención Constituyente no alcanza un acuerdo sobre determinadas materias, por no reunirse el quórum de 2/3 definido en el Acuerdo.
Las distintas posiciones intentan aventurar respuestas unívocas. Algunos argumentan que se requiere lograr un quórum de 2/3 no solo para cada materia a discutir, sino que también para el conjunto del proyecto elaborado por la Convención. Otros destacan que, de no reunirse el quórum referido, conserva su vigencia el texto constitucional actual. Y finalmente hay quienes esgrimen que a falta de acuerdo sobre uno o más aspectos del texto constitucional, dichas materias deberán ser resueltas por ley aprobada con mayoría simple en el congreso. Así las cosas, resulta aconsejable recordar si existen o no límites al ejercicio del poder constituyente o si bien, por el contrario, éste es ilimitado absolutamente.
La capacidad del pueblo o de la nación para autodeterminarse y darse sus propias normas y reglas es lo que se conoce en la ciencia y el derecho político como soberanía. La soberanía popular es absoluta e ilimitada, es un concepto pre jurídico, es decir, anterior al derecho y no sujeto a normas de ningún tipo, porque la soberanía del pueblo es total por definición. Sin embargo, la soberanía, el concepto mismo de la autodeterminación, lleva envuelto ontológicamente un límite insoslayable, cual es, su irrenunciabilidad. Es decir, el pueblo soberano puede darse cualquier ordenamiento jurídico que estime conveniente de tiempo en tiempo, y de acuerdo a las variaciones que experimente su concepción de la política, la economía y la sociedad. Sin embargo, no podrá jamás, sin traicionarse a sí mismo y dejar de ser lo que es, renunciar a su posibilidad futura de autodeterminarse, es decir, a su posibilidad de volver a ejercer su soberanía en el futuro.
De lo anterior se sigue que cuando hablamos de soberanía popular, y de poder constituyente como expresión de dicha soberanía para dictar su propio ordenamiento jurídico, estamos necesariamente suscribiendo el modelo de Estado de Derecho y de Estado Democrático. En efecto, al darse una constitución, el pueblo decide limitarse en cuanto al ejercicio de su soberanía, entregando el poder de tomar decisiones a los poderes del Estado contemplados en la constitución (estado de derecho), como tan lúcidamente lo expresa el profesor Peña en su columna de El Mercurio de ayer. Pero al mismo tiempo, y cual moneda de dos caras, al darse una constitución, el pueblo adhiere necesariamente al estado democrático como forma de organización política, puesto que lo contrario sería equivalente a aceptar que el pueblo es libre para decidir no ser libre bajo un régimen totalitario, según hemos señalado anteriormente. En efecto, el fundamento del constitucionalismo material, y no puramente formal, es transferir el ejercicio del poder al Estado, limitando dicho ejercicio obviamente al respeto de las garantías individuales y de los derechos humanos.
El poder constituyente verdadero sí esta limitado, y explicitar esto es esencial para hacer viable cualquier proceso constituyente exitoso en nuestro país.
Así, el pueblo soberano puede elegir lo que quiera, sí, pero no puede elegir legítimamente que no se respeten sus derechos humanos y su posibilidad de autodeterminarse en el futuro. Esta es una cuestión vital. La hoja en blanco es legítima solo si es una hoja democrática y garantista, no solo en cuanto a su origen (asamblea constituyente, plebiscito), sino en cuanto a su contenido. El texto a ser elaborado por la Convención Constituyente que consagre y respete lo anterior, será una constitución, desde un punto de vista material. El texto que no lo haga, aunque se autodefina como constitución, no lo será. Será una apariencia de constitución pero no será derecho, no será expresión legítima de la voluntad popular soberana por cuanto la anula.
De esta forma, y aun antes de interpretar el requisito de un quórum de 2/3, los actores políticos nacionales deben sincerar sus visiones y objetivos. Mucho se ha hablado de la asamblea constituyente y de una nueva constitución, ¿pero entienden todos lo mismo por constitución? ¿O existen sectores políticos que buscan romper el orden democrático bajo la excusa de una nueva constitución, para alcanzar el poder que les es negado por vía eleccionaria, y una vez que estén en el poder, anular la democracia y el respeto por los derechos humanos?
Las desconfianzas recíprocas y los conservadurismos nacen de aquí, del miedo a que se quiera destruir la libertad por medio de un falso constitucionalismo.
Respecto de cuáles son los principios básicos que limitan el poder constituyente, la literatura es abundante y unánime. Aquí no se está inventando la rueda. Desde hace mucho que tanto los ordenamientos jurídicos nacionales, como la comunidad internacional por intermedio de sus organismos y diversos instrumentos de derecho internacional público (tratados de derechos humanos), reconoce -no concede- a los individuos, sus derechos y libertades básicas, y exige a los miembros de esta comunidad su respeto y coherencia. La separación de poderes, la dignidad de la persona, la soberanía popular, las libertades de opinión, reunión e información, el derecho de propiedad y la libertad de emprendimiento, y qué duda cabe, los derechos sociales de educación, salud, seguridad social, y protección del medio ambiente, por solo nombrar algunos, son principios implícitos que, o bien una constitución reconoce y consagra, o bien deja de ser una constitución.
Las experiencias de Venezuela y Bolivia son claros ejemplos de un constitucionalismo formal, vacío y tramposo. Son cáscaras de juridicidad, que no pueden sustantivamente considerarse asambleas constituyentes ni constituciones porque bajo el pretexto de querer crear un nuevo orden legal, terminan por imponer regímenes autoritarios o totalitarios, con las consecuencias sociales por todos conocidas. La exigencia de coherencia antes referida es de tal importancia, que ni por 2/3, ni por 3/3, podría el constituyente chileno legítimamente acordar la imposición de un régimen marxista o fascista, porque ello supone un ejercicio irregular de su poder constituyente.
Si los actores políticos sinceraran en efecto sus posturas frente a este dilema, sería menos difícil dar la correcta interpretación al tema de los 2/3 y de la hoja en blanco. Las desconfianzas recíprocas y los conservadurismos nacen de aquí, del miedo a que se quiera destruir la libertad por medio de un falso constitucionalismo. ¿Puede el PC o el FA garantizar, explicitar que ese no es su objetivo? La pregunta no es sesgada sino legítima de cara a la incapacidad de estos grupos, hasta esta fecha, de catalogar los regímenes cubano y venezolano como dictaduras. Despejada esta duda, e identificadas y separadas las fuerzas verdaderamente democráticas de las totalitarias, las primeras estarían más capacitadas para dar al Acuerdo por la Paz una interpretación fidedigna. Si las fuerzas políticas son capaces de explicitar que la hoja en blanco es siempre democrática y garantista, coherente con el sistema internacional de D.D.H.H., y de denunciar la falta de compromiso democrático de las fuerzas políticas polarizadas y violentas, sería francamente más sencillo ver con claridad, por una parte, que la derecha y el gobierno no buscan que falle la Convención, para que siga rigiendo la Constitución del 80, y que, por la otra, las fuerzas democráticas de centro izquierda no buscan regular materias esenciales para Chile mediante leyes simples. El poder constituyente verdadero sí esta limitado, y explicitar esto es esencial para hacer viable cualquier proceso constituyente exitoso en nuestro país.