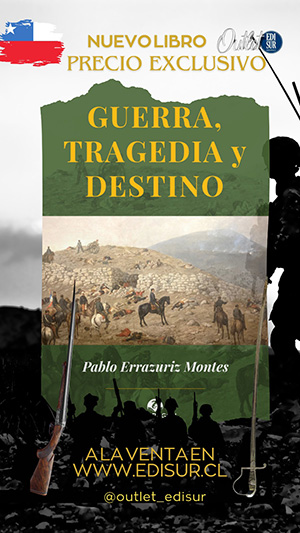16 de abril, 2020
Cristóbal Aguilera
Abogado, académico Facultad de Derecho U. Finis Terrae
Los viejos, nuestros viejos, ya no temen (no solo) ser una carga en caso de enfermarse; a lo que ahora le temen es a ser desechados en vida.
¿Cuánto vale la vida humana? La pregunta parece no tener sentido, pues no es posible asignarle valor; ella no tiene precio. Esto ya lo había advertido Kant, al distinguir entre lo que tiene precio y lo que tiene dignidad. Las personas tenemos dignidad, es decir, somos inconmensurables.
De lo anterior se siguen múltiples consecuencias. Una de ellas es que no somos medios para nada, es decir, no somos canjeables ni sustituibles, como sí lo es aquello que tiene precio. El hombre es aquel ser, único en este mundo, que es un fin en sí mismo. Esto es fácil de advertir en nuestras relaciones cotidianas con los demás. En efecto, nos resulta obvio, al punto de que ni siquiera reflexionamos sobre ello, que las personas con quienes nos relacionamos día a día, en el trabajo, en el transporte público, en casa, poseen una riqueza por ser quienes son, únicos e irrepetibles. Sin embargo, la consideración de la riqueza del ser alguien y no meramente algo corre el riesgo de perderse cuando uno observa la sociedad como un cuerpo abstracto. Y esto es precisamente lo que ocurre cuando los países comienzan a sopesar la vida de los enfermos y de los viejos, y a verlos no en cuanto lo que son, sino como molestias o cargas.
Que un viejo tenga miedo de enfermar porque tiene miedo de volverse una carga, para su familia, para la economía, para el sistema de salud, constituye un problema enorme, del que todos deberíamos hacernos cargo. La respuesta social debe ser aquella que, remeciéndonos a todos, le hace darse cuenta al enfermo, al viejo, que su vida tiene sentido, como también lo tiene su sufrimiento, y que él está llamado, como todos, a ser feliz, inmensamente feliz en este mundo, en esa enfermedad. Que, en definitiva, cuenta con nosotros para lograr aquello a lo que todos debemos aspirar. Esto es algo de lo que poco se habla, al igual que de la muerte. Cuando perdemos de vista que el fin de la vida es ser feliz, también perdemos de vista que la muerte visita distinto a quien ha alcanzado una vida lograda.
Hoy, sin embargo, nos encontramos ante una situación peor (cuyo antecedente, en todo caso, es lo anterior). Los viejos, nuestros viejos, ya no temen (no solo) ser una carga en caso de enfermarse; a lo que ahora le temen es a ser desechados en vida. Temen llegar a un hospital pues saben que se ha tomado la determinación de no atenderlos (en las mismas sociedades que ya habían tomado la determinación de acabar con sus vidas por razones humanitarias). Una sociedad así, debe repensarse entera. Tal vez deberíamos dirigir contra ella aquellas palabras de Chesterton, según las cuales, antes de tocarle un pelo a esos viejos, la trama social debe oscilar, romperse y caer. El problema es tan sencillo de resolver como tremendo en sus consecuencias, y la pregunta de qué diablos hacemos con la última cama deriva de lo que digamos de éste. Es indispensable que volvamos a pensar en la dignidad inconmensurable que todos poseemos y, entre tanto, puede ayudarnos volver la mirada a la misteriosa semana recién pasada, en la que rememoramos la decisión de un judío que, siendo Dios, murió por todos nosotros (también por los viejos).
Fuente: https://ellibero.cl/opinion/cristobal-aguilera-nuestra-inconmesurabilidad/
.