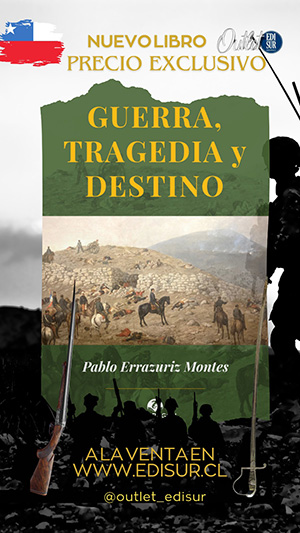Carlos Peña
"Las declaraciones de Adriana Muñoz es de las cosas más graves del último tiempo: una de las principales autoridades de la república ha confesado sin ningún pudor su voluntad de no cumplir las reglas constitucionales. Le restan dos alternativas: o explica el exabrupto o renuncia."
Esta semana hubo un hecho de extraordinaria gravedad que ha pasado casi desapercibido, sin causar escándalo o sorpresa alguna. Y es que el coronavirus parece tener un efecto hipnótico que impide prestar la debida atención a cualquier otra cosa.
¿Cuál es ese hecho al que hay que atender?
Se trata de las declaraciones vertidas por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, quien en medio del debate por el posnatal y mientras se discutía la constitucionalidad del proyecto, algo exasperada declaró:
“Prefiero cometer un sacrilegio con la Constitución y ser destituida como senadora que, de verdad, pasar por sobre una demanda urgente que tienen las madres y los padres hoy (…). Para mí la humanidad es mucho más fuerte, mucho más imponente que estos debates…”.
Al declarar eso la senadora no solo estaba desconociendo sus deberes como presidenta de la corporación (lo que es tan obvio como grave), sino que, y esto quizá sea más relevante, estaba desconociendo sus deberes como política, como integrante del Congreso y partícipe del sistema democrático.
El primer deber de una política, en la democracia, y también claro de un político, es respetar las reglas que los ciudadanos se han dado para la disputa pacífica por el poder y para decidir qué intereses merecen ser acogidos y cuáles no y cómo. Esa es la función de una Constitución. Distribuir las competencias entre los órganos del Estado (o sea, establecer a quién le corresponde qué) y trazar límites a la iniciativa de las fuerzas políticas con prescindencia de los propósitos que ellas persigan. Pero la senadora, desgraciadamente, parece creer que basta la justicia material de los ideales en los que ella cree, para que entonces las reglas constitucionales dejen de tener valor. Basta entonces, piensa ella, estar persuadido o persuadida de la justicia de los intereses que se promueven (en este caso, las demandas de los padres o un sentimiento humanitario) para que entonces nada más valga.
Se trata de un severo error de la senadora que ella debiera, prontamente, corregir.
Basta imaginar lo que se diría de un policía o de un juez que declarase estar dispuesto a incumplir la ley, ¿alguien aceptaría que ese policía o ese juez siguiera desempeñando su cargo?
Por supuesto que no. ¿Por qué entonces aceptarlo de quien ejerce la presidencia del Senado?
La democracia descansa sobre algo que la literatura (basta dar un vistazo a Weber, Luhmann o Bobbio) llama legitimidad procedimental. Las decisiones que afectan a todos son legítimas y merecen obediencia no en razón de su contenido (respecto del cual en una sociedad plural siempre habrá discrepancias), sino en razón de la forma o procedimiento seguido para adoptarlas. Ese es el modesto secreto, la sencilla virtud de la democracia. Como en una sociedad abierta las opiniones acerca de cualquier cosa son discrepantes, la democracia provee un procedimiento que confiere legitimidad a las decisiones por la forma o manera, cabría insistir, en que son adoptadas. Y establecer esas formas es una de las tareas de las reglas constitucionales.
Por eso —mientras no se cambien— hay que respetarlas.
Para advertir la importancia de lo anterior (y lo grave de desconocerlo), basta imaginar lo que ocurriría si todos los miembros del Congreso pensaran como la senadora y creyeran que basta estar persuadido de la justicia de una iniciativa para impulsarla, aunque ello vaya contra las reglas. Como en el Congreso hay opiniones discrepantes, si todos los miembros del Congreso creyeran lo que la senadora cree, la disputa pacífica por el poder desaparecería: en un mundo donde todos están convencidos de que sus convicciones de justicia son las razones finales, el único modo de dirimir la disputa sería la violencia, el grito o el empujón, es decir, el abandono de la democracia que no es más que un puñado de reglas para competir pacíficamente por el poder.
Parece injusto, desde luego, dirigir esta crítica solo a la senadora Muñoz en un momento en que todos, en la izquierda y en la derecha, parecen creer (como resultado sin duda del 18 de octubre, sumado a la hipnosis del coronavirus) que se vive un momento apocalíptico, donde nada tiene valor definitivo; pero ocurre que ella es la presidenta del Senado, una de las posiciones más importantes de la democracia, y alarma que no tenga conciencia de los deberes que sobre ella pesan o que teniendo conciencia de ellos, lo que sería peor, decida abandonarlos. Los más altos cargos del Estado no son dignidades que ponen a quienes los ejercen en posición de decir cualquier cosa o de solicitar que se les perdone cualquier exabrupto. Por el contrario, los cargos públicos imponen servidumbres, deberes de racionalidad y sobriedad intelectual que, desgraciadamente, en esta ocasión la senadora abandonó.
Sí, es verdad, la justicia en ocasiones va más allá de las reglas y es tentador creer que hay que perseguirla aunque el cielo se venga abajo; pero pensar eso no es propio de una política responsable en cuyas manos se encuentra, en ocasiones, la segunda posición de la república.
Fuente: https://www.elmercurio.com/blogs/2020/06/07/79332/La-irresponsabilidad-de-una-senadora.aspx
.